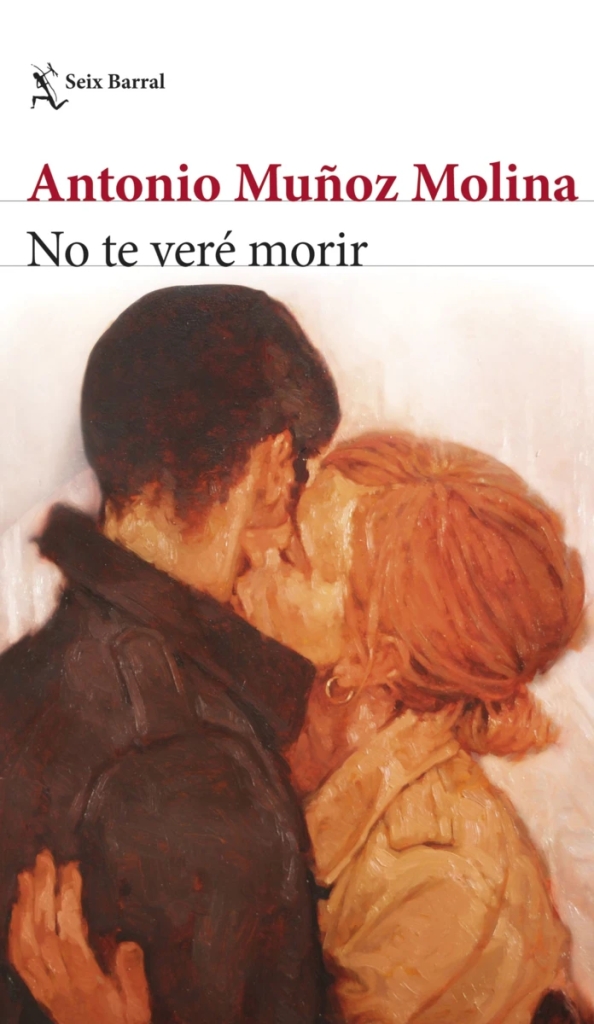
Se dice que las buenas novelas poseen unas primeras líneas memorables, y que esas primeras líneas dan el tono de lo que viene después. Podría objetarse que, en realidad, es el cuerpo de la novela el que hace ilustre a esa introducción. Sucede con la gran poesía, cuyo primer verso recuerda al resto aunque huya de la memoria: “Nadie rebaje a lágrima o reproche…” “Verde que te quiero verde…” “Cerrar podrá mis ojos, la postrera…” “Puedo escribir los versos más tristes esta noche”. Y sucede con novelas como Pedro Páramo: “Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo”; o Cien años de soledad: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”; o El Señor Presidente: “¡Alumbra, lumbre de alumbre, Luzbel de piedralumbre!” Son líneas como letreros luminosos, que indicaran la puerta de entrada a un teatro de fantasías y pirotecnias. Todo eso viene a la mente cuando se abre la última novela de Antonio Muñoz Molina, No te veré morir, y se encuentra una primera frase deslumbrante: «“Si estoy aquí y estoy viéndote y hablando contigo, esto ha de ser un sueño”, dijo Aristu, mirando a su alrededor con asombro, con gratitud, con incredulidad…»
No te veré morir contiene muchas cosas. Es una apasionante historia, una reflexión sobre la ancianidad, sobre las raíces, sobre la identidad, sobre el amor, sobre el coraje y la cobardía, en fin, sobre la vida y el tiempo que la arrastra. Alrededor de un personaje, Gabriel Aristu, se enredan las vidas de otros dos, Adriana Zuber y Julio Máiquez. El tiempo estricto de la narración es el de una tarde en la Madrid contemporánea, pero su tiempo largo abarca un Madrid de la postguerra y varios lugares de Estados Unidos de América, de los años 50 a hoy. La tarde en Madrid se imagina invernal, aunque la mayor parte de la acción transcurre en la habitación de una casa. Domina, quizá simbólicamente, esa última estación del año, sobre todo en el norte de los Estados Unidos, con fríos apabullantes y campus universitarios desolados en donde se puede ver, desde los amplios ventanales de los bungalows profesorales, atónitos ciervos a quienes hipnotiza el fuego de abundantes chimeneas. A través de prolijos flashbacks, se reconstruye la historia de Aristu y también la de Máiquez, una especie de discípulo a su pesar. El triángulo Aristu-Zuber-Máiquez no es un triángulo amoroso, sino temporal: cada uno de los personajes sirve para describir al otro.
Entonces, en la lejana Madrid de la posguerra, Gabriel Aristu y Adriana Zuber inician una relación erótica. Ella está casada y sus encuentros son clandestinos. De alguna manera, los padres de Gabriel lo empujan a aceptar una beca en los Estados Unidos y ello provoca la separación de la pareja. Por el resto de su vida, Aristu quedará signado por ese amor juvenil y arrastrará el remordimiento de no haber tenido el coraje de romper con todo y quedarse con Adriana. En Estados Unidos, Gabriel conoce a Julio Máiquez, que se convierte en una especie de doble juvenil. Todo lo que Máiquez experimenta lo había ya vivido, años antes, Aristu. Ambos se reúnen en diferentes lugares de Norteamérica, en restaurantes de atmósfera europea, como el que quiere recordar sus orígenes y, al mismo tiempo, aprender a vivir en la nueva realidad. Hasta que una serie de coincidencias empujan al protagonista a esa tarde en Madrid, en donde se volverá a encontrar, ya anciano, con Adriana Zuber. Y puesto que es figura recurrente en sus sueños, piensa, al verla, en la primera frase de la novela: si estoy frente a ella es que estoy soñando. Pero no está soñando, y el encuentro constituirá el clímax y el desenlace de la novela.
Muñoz Molina es reconocido virtuoso de la narrativa española contemporánea. Por ello, no sorprende la sapiencia con que utiliza los utensilios de la novela. Un punto fuerte del relato es la variación de puntos de vista: se inicia con verlo todo a través de Gabriel Aristu, pero luego vamos a encontrar al personaje a través de los ojos de Julio, para sellar con la versión de Adriana. Cada cambio de punto de vista es un avance en la trama, y poco a poco los protagonists se salen del papel, hasta adquirir un robusto tallado a tutto tondo, en las diferentes fases de su vida. Los cambios de perspectiva ayudan, también, a quitarle todo matiz de autobiografía al relato, porque, generalmente, no se tiene una visión prismática de sí mismos. Otro punto fuerte es el cambio de voces narrativas. Las primeras páginas se construyen con un discurso directo, en el que fluye sin contrastes la voz del protagonista. A las pocas páginas, hay una suerte de frenazo, y regresa el tono clásico de la novela en tercera persona, pues habla Julio y nos ofrece su versión de la historia: el período norteamericano de Gabriel, maduro y profesional. Por último, los desahogos (probablemente monólogos internos) de Adriana, que desnudan con severidad al fracasado amante.
La novela contiene, se decía, diversas reflexiones. Hay una suerte de melancólica aceptación de la edad anciana, con sus torpezas, sus incurables nostalgias, su inevitable severidad. Como si el protagonista realizara un recuento de lo hecho y una antigua amargura quedara en el fondo, residuo de desvelos y reflexiones. Al mismo tiempo, podría decir, con Vallejo: “Me gustará vivir siempre, así fuese de barriga,/porque, como iba diciendo y lo repito,/¡tánta vida y jamás! ¡Y tántos años,/y siempre, mucho siempre, siempre, siempre!” En los pequeños detalles de la vida: el cuidado al bajar las escaleras para no caer; una suerte de distancia irónica respecto de lo vivido; una exigencia de arreglar cuentas antes del final. Se dice que la muerte es la hora de la verdad. Así está escrito en las reflexiones de Benjamin sobre la narrativa de Leskov. En todo caso, es hora solemne, de estricta soledad y rendimiento de cuentas. Gabriel Aristu viaja de Bruselas a Madrid para verse en ese espejo. Es la hora de las meditaciones. Sobre las raíces nacionales: Aristu se siente español, pero, al mismo tiempo, ha tomado distancia de esa identidad después de pocos años en Norteamérica. El país que dejó no está lejos solo en la distancia, sino también en mentalidad; y cada vez que regresa a Madrid se pregunta si España sigue siendo dura, extrema, acendrada, si puede afirmar, todavía, que “España es un país sin piedad, o lo fue mientras yo vivía allí, y ahora quizás es distinto y yo no he llegado a enterarme”. (El protagonista reflexiona sobre la palabra “manso”, que en castellano suena casi despectiva, mientras, en inglés, no). Una extraña nostalgia recorre las páginas de la narración, porque no es la típica y errada nostalgia pintoresca, de gastronomía, canciones e idealizaciones, sino una confrontación entre la cultura mediterránea y la anglosajona. Al final, llega a la conclusión de que el viajero termina siendo extranjero en todas partes. Más adentro, más enraizada, No te veré morir resulta una reflexión serena sobre la senectud, sobre las decisiones que orientan la existencia, sobre la valentía de asumir las propias responsabilidades, sobre la inevitable resignación a las leyes del tiempo que, de alguna manera, son las leyes de la vida.
